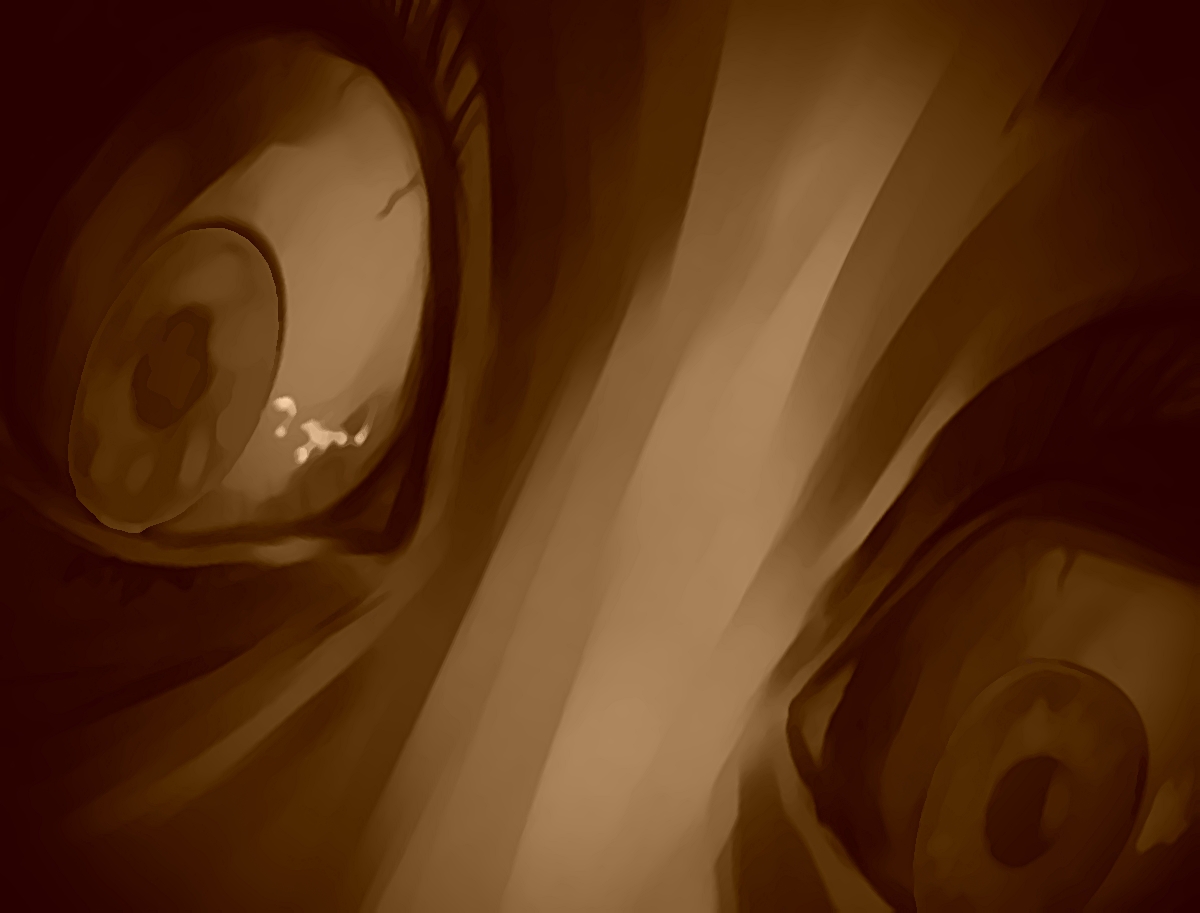UN RELATO DE TERROR TEOLÓGICO
¿Hay algo más de lo que parece tras la espantosa muerte de una monja encerrada en su celda?
¿Hay algo más de lo que parece tras la espantosa muerte de una monja encerrada en su celda?
Por D. D. Puche
17/08/2022 © El Biblioverso
La hermana Violeta fue hallada
muerta en su celda la mañana del 13 de abril de 1912, después de que los
hombres que se ocupaban del mantenimiento del convento fueran llamados y se les
autorizara a entrar en aquellas dependencias prohibidas a todo varón. La madre
superiora así lo permitió, tras la creciente alarma debida a que la hermana Violeta
no respondía a ninguna llamada, había faltado a la oración en común de prima
y a la de tertia, así como al desayuno y a la misa de las once, y no
daba señal alguna de vida. La preocupación de las hermanas ‒muy especialmente la de la
hermana Anabel, con la que la fallecida tenía una amistad más estrecha‒ terminó por contagiarse a
la serena y poco dramática madre Clarisa, quien finalmente vio justificado el
escándalo de que esos hombres accedieran allí y forzaran la cerradura de la
celda, cerrada a cal y canto desde el interior; una celda que, por lo demás,
disponía únicamente de un pequeño ventanuco por el que era imposible que
entrara ningún ser humano adulto y que daba a la cuarta altura de una fachada
completamente desnuda.
Lo que esos dos hombres y la madre
Clarisa vieron fue de un espanto indescriptible, que ya no abandonaría jamás sus
mentes antes de poder conciliar el sueño cada noche. A ninguna otra de las monjas
se le permitió entrar allí, bajo severas advertencias de la superiora; tan sólo
les dijo ‒con la voz quebrada, totalmente pálida
y con las manos temblándole‒ que la hermana Violeta había
fallecido mientras dormía. Entre la consternación de las monjas, que lloraron y
rezaron por el alma de su correligionaria, los dos hombres clavetearon la
puerta con la cerradura rota, y el obispado fue informado inmediatamente por
carta de lo que había sucedido. Porque la difunta, una devota esposa de Cristo
que contaba ya con treinta y seis años ‒de los cuales había pasado
catorce en el convento de Nuestra Señora de la Asunción, en aquellos solitarios
parajes turolenses de la Sierra de Albarracín‒,
incansable lectora de la Biblia y de las vidas de los santos, sedienta del rezo
y la meditación, no había muerto mientras dormía, ni mucho menos.
Cuando la encontraron estaba de rodillas en el suelo de su
celda, sobre una esterilla, las manos juntas con un rosario colgando de ellas y
un librito de oraciones caído a su lado, y el rostro desencajado de terror;
su sola expresión llenaba a quien la miraba del pavor que debió de sentir en el
momento de su muerte, y que, de hecho, según la posterior autopsia ‒que se le practicó a causa de tan insólitas circunstancias‒, fue probablemente la causa de la misma, si bien técnicamente
se debió a un paro cardiaco, según el patólogo de Teruel. Sus ojos estaban
abiertos de par en par, y aunque con la mirada ya vidriosa, parecían contemplar
algo que estuviera más allá de la pared este de su celda, en la dirección en
que estaba prosternada. Su boca estaba asimismo abierta en una horrible mueca,
como congelada en un grito ahogado que desde luego nadie oyó en las celdas
vecinas. Su piel era de un blanco marmóreo, y presentaba un intenso rigor
mortis ‒que la mantenía en su extraña e
inquietante postura‒; en su cara y manos se
dibujaban unas venas moradas que no respondían a ninguna causa conocida. Su
rigidez era prematura, y hasta excesiva, y no se explicaba fácilmente cómo es
que no se había desplomado antes de alcanzarla. Tan horrible era su aspecto,
que se la sacó de la celda sólo tras meter a todas las monjas en sus celdas,
para que no pudieran verla.
Ante la estupefacción de las
desoladas hermanas, a las que se había contado la versión de la “muerte natural”
de Violeta, al cabo de ocho días llegó un investigador de Roma. El obispado
había informado de las extrañas circunstancias del fallecimiento y la
Congregación del Santo Oficio, que en otro tiempo fue conocida por un nombre
más intimidatorio, se había involucrado en el asunto. Su enviado, el padre Decroux,
era un experto en “sucesos anómalos” y estaba muy versado en toda clase de
“heterodoxias doctrinales y rituales”; lo cual era una forma sutil de decir que
pertenecía al núcleo duro de la Congregación, a la rama pesquisidora y
ejecutiva integrada por demonólogos y exorcistas. Decroux, un enjuto y cetrino
hombre más joven de lo que su cara arrugada y su calvicie daban a entender,
tenía unas grandes bolsas azules colgando de los ojos y un fuerte acento del
Mediodía francés. Se dedicó durante un par de semanas a escrutar, página a
página, la Biblia, el catecismo y el misal de la hermana Violeta, así como a
entrevistar ‒interrogar sonaría demasiado rudo‒ a todas las monjas del convento, con el fin de recabar
información acerca del modo de vida y los hábitos de la fenecida. También
revisó todos los libros que había sacado de la biblioteca en el último par de
años, y fue muy puntilloso al preguntar a la superiora acerca de cualquier
salida del convento o contacto con el exterior que Violeta hubiera podido
tener. La lista, sin embargo, resultó exigua, y su conducta absolutamente
intachable. Demasiado, incluso.
La vida de Violeta no dejaba resquicio a la duda: era una
mujer de fe inquebrantable, hasta la última fibra de su ser. En todo el tiempo
que llevaba en el convento, sólo se había dedicado al servicio del Señor, sin vacilación
ni reserva algunas. Su fe, su amor al prójimo y su caridad hacia los
necesitados eran entusiastas y sinceros, más allá de toda palabrería o
convencionalismo: inspiraba a sus hermanas ante las tribulaciones propias de una
existencia entregada a Dios, siempre tan austera y rigurosa; y siempre era la
primera en ayudar de corazón, sin esperar nada a cambio. Ni tan siquiera la
satisfacción un tanto narcisista que a menudo puede encontrarse en la práctica
del Evangelio por parte de los más fervientes creyentes, en la cual se adivina
algún atisbo de presunción moral. Ella, por el contrario, aplicaba al pie de la
letra, y con naturalidad y alegría, sin aparentar sacrificio alguno, aquel
mandato de “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. Todo en la
hermana era espontáneo y desinteresado.
Pero había algo que no le encajaba al padre Decroux, quien
no creía que tanta fe y entrega se compadecieran con el siniestro destino de
Violeta; según su mentalidad, tan aguda como profundamente sesgada, había en éste
un claro motivo de inquietud, pues tan horrendo final debía tener algo oscuro
en su origen. Es imposible, pensaba él, que el Señor depare una muerte tan
espantosa a una servidora pura y sincera; una muerte que no guardaba
ninguna proporción con las pruebas que hemos venido a superar en esta vida, las
cuales la hermana Violeta, hasta donde se sabía, tendría más que superadas. Ésta
no podía ser la recompensa a una existencia verdaderamente pía y devota. Tan
sencillo como eso. Luego la vida de la hermana no había sido tan pía y
devota, dijeran lo que dijeran todos los testimonios. Decroux quería hallar
algo que confirmara sus sospechas. Y, por supuesto, lo encontró.
Déjanos tu comentario
Todavía no hay comentarios