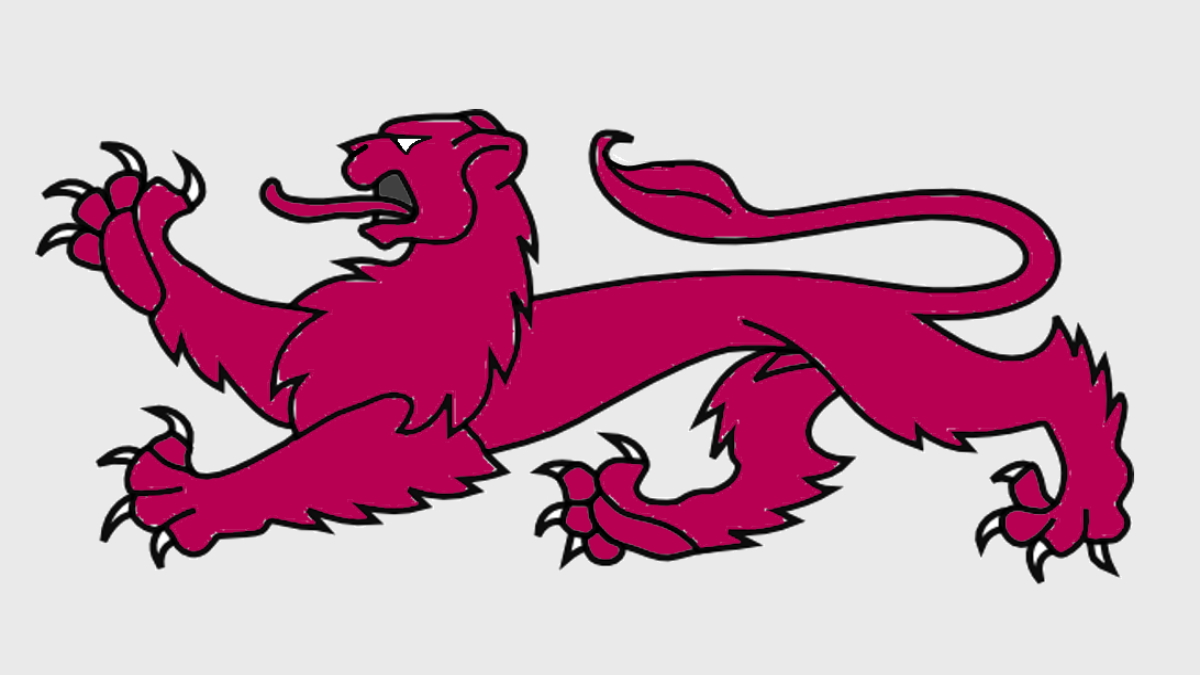RELATO | FANTASÍA ÉPICA & TERROR
El mal a las puertas. Un relato de 1000 d. C.: Europa Oscura. Una Edad Media en la que las puertas del infierno se han abierto, llenando el continente de demonios, no-muertos y otros seres impíos; un mundo en el que los reinos humanos libran una guerra desesperada contra los ejércitos del Mal.
El mal a las puertas. Un relato de 1000 d. C.: Europa Oscura. Una Edad Media en la que las puertas del infierno se han abierto, llenando el continente de demonios, no-muertos y otros seres impíos; un mundo en el que los reinos humanos libran una guerra desesperada contra los ejércitos del Mal.
D. P. Díaz
03/07/2022 ©
El Biblioverso
Mérida, Reino de León
Año 1150 de Nuestro
Señor
Año 150 del
Advenimiento de la Oscuridad
Fernán avanzó a caballo por la calle de Santa Eulalia, entre
el gentío que se apartaba a su paso, seguido por los doce caballeros de su
partida de caza. No dejaba de maravillarle que esa gente continuara haciendo su
vida normal como si no pasara nada; como si los agentes del mal no estuvieran en
todas partes, como si las avanzadillas del Reino Impío no estuvieran a las
puertas de la ciudad. Los tenderos, las mujeres comprando alimentos y perfumes
y telas, los hombres sentados en las puertas de las tabernas, hablando y riendo
entre vinos, los niños jugando en las calles y corriendo con curiosidad tras
los caballos de los hombres de armas, los buhoneros y mendigos, toda la bulliciosa
actividad de una ciudad como aquélla… Un mundo que quería seguir adelante como
si no ocurriera nada, lo cual podía permitirse porque había hombres como ellos,
que cada día salían a enfrentarse a las fuerzas que intentaban destruirlo. El
mundo de los hombres se caía a pedazos y la plebe no era consciente de ello; de
que estaban perdiendo la guerra, y algún día los siervos de la oscuridad
lograrían atravesar aquellas vetustas murallas y los matarían a todos, sin
distinguir hombres, mujeres y niños. Ni siquiera los animales escaparían a la aniquilación,
porque ése era el único propósito del Reino Impío: exterminar toda forma de
vida. Liquidar la Creación entera. El Enemigo llevaba milenios intentando
corromperla, pero eso ya era cosa del pasado; desde el Año Infausto, su
propósito había pasado a ser otro.
Pasaron al lado del antiguo templo imperial, con sus
esbeltas columnas todavía reivindicando la gloria de antaño, la gloria de los
tiempos de Roma. Un imperio ya caído, ruinas del pasado que muy bien podrían
servir como recordatorio del destino que amenazaba a León y a los demás reinos
de los hombres. Una existencia perpetuamente cercada por fuerzas que no dejaban
de crecer, mientras ellos no dejaban de menguar. Fernán se aferraba a su fe ‒pues era monje, además de guerrero‒ y quería creer que el Señor no los abandonaría; pero
su fe y su razón chocaban con frecuencia y, cada vez más, a medida que salía a
defender las fronteras y veía las cosas que veía, la prudencia iba ganando
terreno a sus creencias.
La multitud se volvía a su paso y les abría un corredor
respetuosamente. Algunos se santiguaban a su paso, o incluso les hacían una leve
reverencia. Los caballeros de la Orden de la Cruz de Plata eran admirados y
temidos por todos. Y ese temor se volvía casi reverencial cuando regresaban de
una salida, como esa mañana, cubiertos de sangre y con unos ojos que delataban
haberse enfrentado a cosas que harían enloquecer a cualquier otro. Sus rostros
y torsos estaban salpicados de pestilente sangre negra, y los brazos con que
empuñaban la espada, cubiertos de la misma hasta el codo. Estaban cubiertos de
esa sangre que no era de este mundo, ni de nada a lo que se pudiera llamar vivo
o hijo de Dios; las hojas envainadas de sus espadas la habían bebido a grandes
sorbos, y sus escudos, colgados de los laterales de las monturas, estaban
asimismo llenos de sangre y abolladuras. Tanta sangre que las cruces blancas
sobre los escudos y las camisolas que cubrían sus cotas de malla apenas se
podían distinguir del color negro de fondo. El capellán tendría que bendecir
sus armas de nuevo con los óleos santos, después de que los escuderos las
hubieran lavado en las aguas del Guadiana. En cuanto a las ropas, no merecía la
pena hacerlo: las quemarían, como después de cada enfrentamiento. Cuanto menos
conservaran de un encuentro con los seres impíos, mucho mejor: como decía el
confesor de la compañía, el hermano Juan de Teruel, nunca se sabían las formas de
las que disponía el enemigo para infectar cuerpos y almas.
‒Capitán, ¿os presentaréis
directamente ante el regidor? ‒le preguntó el hermano Pedro Acevedo, tras poner su caballo a su
altura.
‒Sí, iré directamente; no
conviene perder tiempo. El asunto es más importante que las formas. Los demás,
acompañadme hasta las puertas del Concejo y esperadme ante ellas. No contéis
nada de lo que vimos a la gente de la calle, pero dejaos ver bien.
‒Así se hará, señor.
Fernán
de Monteazul, al que llamaban Mirada de Lobo, era caballero y capitán de la Santa
Orden de la Cruz de Plata. Procedía de una familia de rancio abolengo de la
nobleza leonesa, cuyo castillo y posesiones se encontraban en Astorga, pero
llevaba más de media vida en el sur, moviéndose a lo largo de la oscilante Frontera,
defendiendo los reinos de los hombres del avance imparable del Reino Impío.
Veterano de la Guerra de las Columnas de Hércules ‒en la que los primeros fueron derrotados y se abrió la
Brecha‒, había perdido a muchos
hermanos y compañeros de armas y había constatado el lento pero imparable
retroceso de los límites humanos en los mapas. Otros, y entre ellos la inmensa
mayoría de la plebe, confiaban en una victoria segura sobre el Mal, que sólo era
cuestión de tiempo; la situación había de dar un vuelco en algún momento, y el
contraataque expulsaría a los invasores, cuya presencia a este lado del
Estrecho sólo podía considerarse tan trágica como provisional; pero él
sabía que no, que el Enemigo había venido para quedarse, y que cada palmo de
tierra perdido no sería recuperado a no ser que mediara un milagro.
Ésa era
la cuestión: dónde estaban los milagros cuando más se los necesitaba. Por qué
el Señor parecía haberlos dejado a su suerte. Pero Fernán enseguida quería
quitarse estos pensamientos, estas dudas de la cabeza. No podía juzgar la
voluntad del Señor, siempre inescrutable para la mente limitada de los
mortales; y, en todo caso, él, como caballero que era, tenía que dar la vida en
su nombre y sin cuestionar las circunstancias en que lo hacía. Ése era su juramento
y su deber.
Los caballeros recorrieron la amplia y atestada calle hasta
el final, pasaron bajo el arco de la Herrería y entraron en la plaza de la
Villa. Frente a ellos se alzaba la catedral de Santa María, siempre en
perpetuas reformas y ampliaciones, con gran actividad de canteros, escultores y
demás artesanos. A su diestra se hallaba el edificio del Concejo; los otros dos
lados de la plaza correspondían a edificios de tres y cuatro plantas en los que
vivía gente y que tenían tiendas en sus bajos, con llamativos carteles de
madera pintada colgados de cadenas. De la fachada del Concejo colgaban asimismo
los pendones de León y de la Orden de la Cruz, que tenía una encomienda en la
ciudad. Ésta ocupaba la vieja alcazaba romana reconstruida por los musulmanes,
a la orilla del Guadiana, y protegía el puente romano. Luego irían allí a
purificarse y bendecir sus armas. Pero antes había que informar de la
escaramuza de la madrugada anterior a las autoridades del municipio, que además
era la ciudad más importante al sur del reino y cabeza de la región fronteriza del
Extremoduero.
Descabalgaron y dos de sus hombres cogieron el pesado saco
que colgaba del costado de uno de los caballos. Fernán y ambos caballeros se
dirigieron a las puertas mientras los demás se quedaban fuera, ante las curiosas
miradas de los vecinos y tenderos. Los alguaciles los dejaron entrar con un
respetuoso saludo, y uno de ellos, alabarda en mano, los precedió hasta la sala
del Concejo. Allí estaban el regidor y sus concejales; esa mañana estaban
discutiendo una cuestión de dineros del municipio, por lo que se encontraba
allí también el tesorero. El alguacil se adelantó y los anunció:
‒¡Don Fernán de Monteazul,
capitán de la Orden de la Cruz, y los caballeros Hernán Buendía y Martín
Losange!
En cuanto recibieron el permiso, los hizo pasar solemnemente
antes de retirarse.
El
regidor los recibió con gran cortesía y, como correspondía, se levantó de su
silla, donde normalmente recibía sentado a los visitantes. Igualmente, todos
los concejales se levantaron, pero Fernán les hizo un gesto pidiéndoles que se
sentaran de nuevo; no era muy amigo de ceremoniales. Los tres caballeros, no
obstante, permanecieron de pie, pese a que el regidor les ofreció mandar a unos
pajes a por sillas para ellos. No estaban acostumbrados a las comodidades, y no
querían acostumbrarse. Cumplidas las formalidades y saludos, fueron directos al
grano, no sin que antes Fernán preguntara:
‒¿Puedo hablar libremente,
excelencia?
‒Vos siempre podéis, mi señor,
faltaría más. Adelante, decid lo que tengáis que decir y no tengáis cuidado de ninguno
de los presentes, que son de mi total confianza y absolutamente discretos. Don
Marcial, vos podéis retiraros ‒le dijo al tesorero‒; gracias por vuestros servicios.
El
tesorero abandonó la sala y, a una señal del regidor, el alguacil que estaba en
la puerta la cerró desde fuera.
‒Y bien, mi señor, tengo
entendido que anoche salisteis con vuestros hombres a reconocer las tierras al
sur de la ciudad, las que están al oeste de las granjas del camino de Almendral
de Mérida, ¿me equivoco? ¿Habéis hecho algún descubrimiento? Pues veo que
traéis algo con vosotros ‒dijo, señalando el abultado saco que los dos caballeros habían dejado
en el suelo. Desprendía un olor no muy agradable, que algunos concejales
sentados más cerca no dejaban de mostrar que les molestaba.
‒No os equivocáis, excelencia ‒contestó Fernán, e hizo un gesto a sus
hombres.
Éstos desataron
el saco y volcaron su contenido en el suelo, y en los semblantes del regidor y
los concejales se reflejó al tiempo el horror y el asco ante lo que vieron. A
sus pies, justo en medio de la U ‒con el regidor en el medio‒ que formaban sus escaños en la sala de vistas del Concejo,
contemplaron el inmundo cadáver de lo que parecía un hombre, pero contrahecho,
jorobado y de rostro deforme; tenía la piel azulada y largas uñas y dientes,
así como una enorme lengua roja que salía de su boca contraída. Casi parecía
más una bestia que un ser humano, pero vestía un jubón raído, calzones largos y
botas, todo ello de color gris oscuro. Presentaba un largo tajo que le
atravesaba el torso en diagonal desde el hombro izquierdo, y su sangre negra,
ya secándose, formaba una costra maloliente. Uno de los concejales vomitó, y
otro se levantó y salió corriendo hacia una ventana. El regidor se puso lívido,
pero mantuvo la compostura.
‒Como éste, abatimos mis hombres
y yo a una banda de unos treinta esta madrugada, excelencia. Rondaban la dehesa
de Arroyoculebro ocultándose entre los matorrales, que por allí los hay, y
debían de ir siguiendo el Guadiana. Exploradores, una avanzadilla.
‒¿Tan al norte? ‒preguntó el regidor, muy preocupado.
‒Eso parece. El Enemigo ha
conseguido infiltrar tropa ligera tras las líneas del Reino de Sevilla, incluso
más allá de Llerena, nuestro último bastión, protegido por el marqués de
Valmonte. Los de Sevilla ya no pueden detenerlos. Demasiado tienen con defender
sus ciudades como para proteger el campo.
‒¡Eso es terrible! ‒exclamó un concejal‒. ¡La dehesa de Arroyoculebro está
sólo a unas pocas leguas de aquí! ¡Casi han llegado hasta Mérida!
‒Sólo era un grupo, no un
ejército. Los trasgos como éste a menudo se emplean en escuadras de
reconocimiento. Pero dice mucho sobre la actual extensión de la Brecha, que cada
vez se abre más desde la costa. Veremos más como este de aquí.
Se armó
un cierto revuelo en la sala cuando los concejales, asustados, empezaron a
hablar entre sí y a lanzar preguntas desordenadamente al capitán y al regidor.
Éste, finalmente, tuvo que acallarlos levantando la voz. Sólo entonces pudo uno
de los concejales preguntar a Fernán:
‒Pero, capitán, ¿no va a enviar
la Orden a más caballeros? ¡Habrá que hacer frente a esta amenaza!
‒Claro que habrá que hacerle
frente, concejal, pero nuestras fuerzas son limitadas y están muy dispersas.
Tenemos encomiendas a lo largo de toda la Frontera, en el sur, donde se
concentra el ejército enemigo; pero también dentro de nuestros territorios, en
el norte, para enfrentarnos a las amenazas puntuales que surgen espontáneamente,
como de la nada. No damos abasto; traer más compañías aquí significaría
retirarlas de otro frente, ya fuera Almadén, Valdepeñas o la ribera del Segura,
que quedarían descuidados. Y ésa podría ser precisamente la estrategia del
Reino Impío. Así que no; los cincuenta hombres de los que dispongo son todos
los que la Orden puede ofrecer.
De
nuevo murmullos, aunque esta vez más leves. El regidor dijo:
‒Nos hacemos cargo de sus
carencias y valoramos sobremanera sus esfuerzos, capitán. Podemos contar, de
todos modos, con la guardia del municipio como tropa auxiliar; aunque habría
que reclutar levas adicionales… Y también están las fuerzas del duque de
Torreblanca, al que pertenecen las tierras de cultivo al sur de la ciudad, así
como las tropas de sus vasallos…
‒Se lo agradezco mucho,
excelencia, en mi nombre y en el de la Orden; cualquier ayuda será poca en los
tiempos venideros. Pero me temo que esas tropas quizá no estén preparadas para
aquello a lo que hay que enfrentarse. Éste ‒dijo,
señalando el inmundo cadáver en el suelo‒ es el menor de los peligros a
los que tendrán que enfrentarse. Lleva años de intensa preparación física y
espiritual el estar listo para ello.
‒Claro, yo… os entiendo.
El
regidor pensó en sus alguaciles y se dio cuenta de que difícilmente se los
imaginaría luchando contra seres como aquél.
‒¿Y las huestes del rey? La
guarnición de Plasencia podría estar aquí en poco más de un día ‒dijo otro concejal‒. Son hombres curtidos, con
experiencia en la guerra.
Fernán
asintió con la cabeza.
‒Sería una ayuda nada desdeñable,
desde luego. ¿Cree que bajarían hasta aquí, excelencia?
‒No veo por qué no ‒respondió el regidor‒; habría que escribir
inmediatamente al rey, que en estas fechas se encuentra en Toro, según tengo
entendido; pero no creo que nos negara unas tropas que están ociosas desde que
se acantonaron en Plasencia hace varios meses. Al fin y al cabo, éstas también
son tierras del rey, que no querrá exponer a tamaño riesgo como nos pintáis vos,
capitán.
‒Entonces sugiero que escriba a
la corte cuanto antes, mi señor. Esos hombres guarnecerían la ciudad y yo
podría, con más tranquilidad, dedicar todos los míos a batir las tierras al sur,
de aquí hasta el puesto avanzado de Frexenal. Con los caballeros que tengo,
podría organizar dos partidas de caza.
‒De hecho, podríamos acercarnos
lo más posible a Sevilla, para ver con nuestros propios ojos cómo están las
cosas por allí ‒dijo el caballero Martín Losange, con su voz cavernosa‒. Algo raro ocurre en el Camino del Sur; los informes que
nos llegan de los escasos comerciantes y peregrinos que aún hacen esa ruta son
escasos e incongruentes.
‒Pero preocupantes, en cualquiera
de los casos ‒apostilló el valiente caballero
Hernán Buendía.
‒No os falta razón, Martín ‒convino Fernán.
‒Capitán, ¿acaso está subiendo el
Enemigo más por nuestro frente que por otros? ‒le
preguntó un concejal.
‒Las cosas andan mal en todas
partes, señor. Según las últimas noticias que he recibido, en Castilla y en Aragón
también están sufriendo cada vez más ataques en sus fronteras; y como sabe, las
taifas de Sevilla, Córdoba, Granada y Murcia están atenazadas y no tardarán
mucho en caer. Pero sí es verdad que por nuestro frente las incursiones del Mal
se han adentrado muy lejos de la costa, quizá más que por otros. Los aragoneses
parece que están teniendo más suerte en esto.
‒¿Y la armada del Estrecho? ¿No
puede hacer más para frenar ese avance? ‒preguntó el regidor.
‒No sé demasiado de la armada ‒replicó el capitán‒; las naves del rey son las
naves del rey, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sé que al oeste del Estrecho
recibe el apoyo de los portugueses, y en ocasiones hasta nuestros hermanos
castellanos, y los ingleses, vigilan la costa. Pero la armada no dispone de
puertos importantes en el Mediterráneo, y sus efectivos no son suficientes
desde que el Reino Impío tendió la cabeza de puente sobre Gibraltar; no puede
abarcarlo todo. Además, no sabemos cómo llegan hasta aquí muchas de estas criaturas
del diablo; sabemos que los grandes contingentes han de cruzar el mar, pero los
pequeños grupos o las entidades individuales parecen surgir aquí
espontáneamente o llegar por otras vías.
‒Santa Madre de Dios… podrían
estar en cualquier parte… ‒dijo el último concejal que había
intervenido, con aire derrotado‒. ¿No nos va a enviar Roma a
nadie? ¿Acaso no somos parte del Imperio?
El
capitán miró de reojo a sus hombres antes de contestar con circunspección.
‒Yo no puedo hablar por Roma,
concejal; sus designios sólo el Papa y su curia los conocen. Soy un hombre de
armas, no entiendo de política.
‒Y, sin embargo, sois monje a la
par que guerrero.
‒Por supuesto. Ambas cosas. Pero
ni una ni otra me dan acceso a las alturas eclesiásticas. La Orden y Roma no
siempre se han llevado demasiado bien; que nosotros hagamos bien nuestro
trabajo requiere de cierta independencia. Llevar la espada y la cruz es una
cosa, y la púrpura es muy otra.
‒A propósito de la púrpura,
capitán ‒intervino el regidor‒, ¿no cree posible que el Papado envíe a las Españas alguna
compañía de la Legión?
‒No cuente con ello. La Legión Púrpura
raras veces sale de Italia, donde constituye una férrea última línea de
defensa. Al Papado le gusta sentirse seguro, y también a los príncipes y
banqueros italianos que lo sostienen. Es muy raro que un cuerpo de la Legión se
desplace tan lejos. No es que no haya ocurrido nunca, pero, en todo caso, los
planes de los estrategas de Roma son siempre un enigma para nosotros. Desde los
tiempos de la Guerra de las Columnas de Hércules no nos han mandado ningún
refuerzo, y tras el Desastre de la Bahía de Cádiz, no los hemos vuelto a ver nunca
más. Ésa fue la primera y la última vez que yo he luchado con ellos.
‒Y no precisamente espalda con
espalda, pues nosotros estábamos en primera línea ‒apuntó Hernán Buendía con un tono que
podría haber sido irónico.
‒Dios nos protegerá, no debemos
temer ‒exclamó otro concejal, aunque no despertó gran entusiasmo entre los
demás, y menos aún en el regidor, quien lo miró brevemente con escepticismo. No
obstante, éste añadió:
‒Por supuesto. Dios está de
nuestra parte.
‒Lo está ‒remató Fernán‒. De esta forma pone a prueba
nuestra fe. Pero es importante que comprendan, señores míos, a qué nos
enfrentamos. Desde que se produjera el Advenimiento de la Oscuridad en tiempos
de Silvestre II, hemos ganado batallas, pero hemos perdido casi todas las guerras.
Sean cuales sean los designios de Dios, nos llevan por este viacrucis. Algo,
quién sabe si nuestros pecados, abrió las puertas del infierno y desató el
Juicio Final sobre el mundo de los hombres. Primero en África, al sur de las
tierras de los mahometanos, y luego en los desiertos de Arabia, más allá de
Tierra Santa, y por último en las inmensas estepas del este, más allá del
Ducado de Polonia y el Principado de Moscú, las fuerzas del mal se desencadenaron,
y desde entonces no dejan de cernirse más y más sobre nosotros y de hacernos
retroceder. Cuentan con monstruos y aberraciones que creíamos que eran
ensoñaciones de la Antigüedad, tales como dragones, quimeras, ogros y otras
blasfemias; y también con seres parecidos a los hombres, pero que no lo son, o
han dejado de serlo, como esta alma maldita que tienen aquí delante. El diablo
se burla así de la suprema obra del Creador, deformándola a su imagen y
semejanza. Seguramente esta vil criatura fue alguien como vuestras mercedes o
yo, antes de ser corrompido y contrahecho por el poder impío. Así, sus fuerzas
no dejan de crecer mientras las nuestras menguan, pues se alimentan de nuestras
pérdidas para volverlas contra nosotros.
Hubo
revuelo y conmoción en la sala, donde todos, o casi, ignoraban esos hechos y
sólo conocían una versión dulcificada de las cosas; la versión que contaba la Iglesia
en las misas y festividades para impedir que el pueblo desesperara y
enloqueciera, como ya pasó siglo y medio antes al producirse el Advenimiento
Oscuro. Desde entonces se había intentado controlar la verdad con suma cautela
y transmitir una historia convenientemente arreglada de los terribles hechos acaecidos;
y eso que la pérdida de ciudades y territorios era algo de sobra conocido por
todos. Pero es sorprendente la forma en que el ser humano es capaz de soportar
las contradicciones mientras resulten tranquilizadoras.
‒… Y eso por no contar los seres
que aparecen por generación espontánea en nuestras tierras, seguramente debido
a la flaqueza de nuestra fe ‒continuó Fernán, que sabía que
en eso mentía, pero era lo que debía decir‒. O las obras de la brujería y
las artes paganas, propias de renegados que han vendido su alma a Satanás a
cambio de conocimiento y poder. El peligro crece frente a nuestras líneas y
tras ellas, no debemos olvidarlo nunca. Infecta hasta nuestras ciudades, villas
y aldeas. Está dentro de nuestras murallas. Hemos de estar alertas en todo momento.
De lo contrario, el Enemigo nos erradicará.
Esta
vez se hizo un violento silencio en la sala. Finalmente, lo rompió el regidor,
con voz trémula:
‒¿Y qué está en nuestra mano
hacer ahora, capitán?
‒Es poco lo que podemos hacer
aparte de lo que ya hemos hablado. Escriban al duque y al rey para pedirles
tropas. Refuercen la guardia de la ciudad, que de alguna utilidad será. Yo
intentaré que la Orden nos envíe una docena más o dos de caballeros, aunque lo
veo difícil. Nuestra fe nos guiará a la hora de tomar decisiones. Pero,
entretanto ‒concluyó‒, vigilemos atentamente y
actuemos con diligencia. Hay que adelantarse a los ardides del Enemigo, que es
sibilino y traicionero. Debemos extender las partidas tan al sur como sea
posible.
‒¿Os ocuparéis vos personalmente
de ello, capitán?
‒Como que me llamo Fernán de
Monteazul, excelencia. Os lo juro por mi nombre y por mi honor.
Déjanos tu comentario
Todavía no hay comentarios