Regresamos a las aventuras de Dionisio Monte, el antihéroe de esta antiépica antinovela surrealista.
EL ASCO Y LA GLORIA (cap. IV)
EL ASCO Y LA GLORIA (cap. IV)
Una odisea esperpéntica en las calles de un Madrid tragicómico
D. D. Puche Publicado en 03/04/22
IV
Sobre la salida de Dionisio por
el pintoresco barrio de Lavapiés
el pintoresco barrio de Lavapiés
Pero, ¿se puede decir que
Lavapiés es Madrid? En cierto sentido sí, y en cierto sentido no. En cuanto a
este último, parece más bien un barrio en el que las Naciones Unidas hubieran abierto
una delegación y la presencia de representantes de todos los países hubiera
creado toda una industria secundaria a su alrededor: bares y restaurantes, colmados
y bazares, barberías marcadamente étnicas y tiendas de comida de importación y de
animales exóticos, y consultorios y lavanderías, y teterías y pastelerías, y masajistas
y baños, y un largo etcétera de comercios con los rótulos en castellano y en otros
idiomas ‒a menudo sólo en éstos‒, varias docenas de ellos, aunque predominan sobre todos
ellos el árabe y el mandarín, pues magrebíes y chinos son los grupos de procedencia
mayoritarios en el barrio más internacional de la capital. En Lavapiés puedes
conseguir casi cualquier cosa y a cualquier hora del día, y cuando no es en un
establecimiento, es un tipo que te lo vende en la calle, por lo general a plena
vista y sin ocultar su actividad mercantil en absoluto. Es el gran mercado
abierto que puede satisfacer las demandas de cualquier cliente preocupado más
bien por el precio que por la calidad. Desde este punto de vista, a veces cuesta
creer que estás en Madrid, o en España; si te despertaras allí de repente,
podrías pensar que has aparecido por arte de magia en un barrio de Tánger o de la
periferia de Cantón.
Pero, en cuanto al primer
sentido, la concentración de tabernas en la zona sube tanto la media del
continente que la Unión Europea le puede agradecer el tocar, estadísticamente
hablando, a casi una por cabeza. En sus cartas nunca faltan las patatas bravas
y alioli, los calamares y los pinchos de tortilla, la oreja a la plancha y la
morcilla; las cañas están bien tiradas, con su correspondiente dedo de espuma ‒y pasan la prueba del palillo de dientes‒; además, la mezcla de acentos de todas las regiones de
España, por no hablar del extranjero, termina neutralizándolos en lo que
podríamos llamar el “castellano de la tele”. Todo esto debería ponernos sobre
aviso, pero, por si aún quedara alguna duda, bebe agua del grifo y advertirás
que es la mejor del mundo; entonces ya no quedará más remedio, tendrás que
admitir que te encuentras en Madrid. En el rincón más heterogéneo de Madrid, es
verdad; pero, por ello mismo, el más madrileño de todos. Siempre hay un
gran ambiente, siempre hay algo que ver, algo que hacer, y desde luego, no
falta donde quedar con los amigos o con los ligues o con los compañeros del
trabajo: un garito para cada día del año, y te llevará varios años recorrerlos
todos. Un paraíso para el explorador urbano. Todo un continente de trabajo para
el antropólogo cultural.
Eso es Madrid, ni más ni menos, y
quizá Lavapiés lo ejemplifica mejor que ningún otro barrio. Otros son más
modernos, más a la moda, más vanguardistas y sofisticados; lugares donde
artistas a la última exponen sus obras en antiguas naves industriales
reconvertidas, donde las multinacionales y bancos compran rostro humano
financiando espacios verdes y centros culturales; en los que hay terrazas en áticos
con vistas impresionantes donde un gin tonic con hierbajos te cuesta dieciocho
euros. Pero Lavapiés conserva algo genuino de Madrid, precisamente en la medida
en que no es Madrid, o sea, en que no tiene una identidad que conservar
o que fingir, sino que es un territorio híbrido, una amalgama en la que todo se
contamina y se diluye, y no por políticas de la diversidad ni por la
mercadotecnia multicultural. No desde arriba, homogenizándolo todo en purés posmodernistas
‒ese individualismo hedonista pretendidamente novedoso y revolucionario‒ que permiten implantar el capitalismo salvaje con más
facilidad, una vez eliminada toda resistencia del barrio y de la comunidad de
procedencia; sino desde abajo, espontánea y cutre y libremente.
No es que la atmósfera sea la del
Tribeca neoyorquino o la del Camden Town londinense, que sin duda son mucho más
cosmopolitas; de Lavapiés se puede decir que es más bien un barrio cosmovecinal
o difusopolita ‒o, simplemente, neocastizo
universalista‒, un sitio al que no vas para
molar, sino para desaparecer entre el paisaje urbano. No es un entorno donde se
genera una identidad original y dinámica, sino que es precisamente adonde vas a
perderla, a darte cuenta de que toda identidad te diferencia de los demás, pero
por eso mismo, allí donde todos conviven mano a mano, esas diferencias dejan de
ser un fin y todo se vuelve ambiguo y un tanto indiferente.
Allí se encontraba Dionisio, cual
Odiseo en la isla de Circe, armado sólo con sus cuarenta euros y su ingenio para
pasarlo bien.
Llegó un poco antes que Mateo. Habían
quedado en la salida del metro de Lavapiés, que queda justo al lado de la
placita homónima. Dionisio tuvo unos minutos para contemplar con la debida indolencia
una pelea entre chinos frente a la puerta de un supermercado de nombre oriental.
O lo que le pareció una pelea, por lo menos; quizá estuvieran hablando
amistosamente sobre los resultados de la liga de fútbol china o sobre la mejor
forma de aplicar los preceptos de Confucio en un contexto de crisis global. Aparte
de eso, pasaron por allí un montón de mujeres con hiyab, casi siempre de dos en
dos, empujando carritos con niños; y también algún punki pidiendo. Todo ello muy
representativo de la demografía local. Al otro lado de la boca de metro había
un grupo de tardoadolescentes o pseudojóvenes ‒no
sabía muy bien cómo definir a los que con veintipocos años se comportan como si
tuvieran dieciséis, pegando voces y escupiendo en el suelo y pavoneándose‒, de esos que visten chándal y llevan muchos oros, fingiendo
gran descuido y origen proleta, pero con unas Nike carísimas, sutiles rapados
laterales de cabeza con una mata de pelo despeinado encima, y una música
espantosa a todo volumen en los móviles. No le quedaba claro a nuestro hombre si
ésos eran canis o poligoneros o si lo que escuchaban era reguetón o trap o algo
de eso; todos ellos le parecían iguales, y toda esa música una misma mierda que,
para él, representaba el fracaso de la cultura occidental, reducida a estímulos
sexuales rítmicos que lo mismo hacen bailar a la juventud que podrían servir de
banda sonora para un documental sobre bonobos.
Por fin, Mateo subió las
escaleras y, al verlo, le dedicó su media sonrisa ‒una perfecta diagonal en el lado izquierdo de la cara‒ y un gesto con la mano como quien para un taxi. Era un tío
alto, corpulento, que andaba meciéndose a ambos lados como si llevara zancos;
parecía que fuera a perder el centro de gravedad de un momento a otro. Aun así,
en sus gestos y manera de hablar se mostraba resuelto, directo, proyectaba una
gran seguridad en sí mismo. Una seguridad quizá excesiva, como si jamás en la
vida hubiera dudado de nada de lo que decía. No era guapo, pero podía resultar
atractivo; sus rasgos eran generosos, exultantemente mediterráneos, con nariz griega,
amplia barbilla, labios gruesos, grandes y expresivos ojos pardos, el pelo
moreno encrespado, y con una perpetua barba de dos días. La voz de barítono iba
a juego, la voz de quien tiene algo que decir y sabe cómo hacerlo. Siempre fue
de los mejores en la facultad, lo cual no necesariamente se traducía en las
mejores notas, pero sí en una plenaria aceptación de que era un tío que «sabe
de lo que habla».
Formaban una buena pandilla en
la universidad, ellos dos y otros tres compañeros de curso, Rodri, Elsa y Lola;
se lo pasaron de puta madre los cinco durante una temporada, hasta que Dionisio
tuvo el primer brote, abandonó la carrera y su vida cambió por completo. A
partir de entonces, los otros cuatro siguieron pasándoselo de puta madre sin
él. La vida sigue, tras llorar fugazmente a los caídos ‒signifique lo que signifique “llorar”, y signifique lo que
signifique “caídos”‒. Es una ley inexorable.
‒¿Qué pasa, Dioni, cómo estás?
‒Muy bien, hombre, muy bien, ¿y tú?
‒Yo guay.
Se dieron un abrazo, el segundo
en una semana y el segundo en toda su vida, porque nunca antes, en sus años
mozos, se habían abrazado. Eran abrazos maduros, de reencuentro, que en el día
a día de la juventud no hacen ninguna falta.
‒¿Llevas mucho tiempo esperando?
‒Qué va, acabo de llegar.
‒Vale, estupendo, pues vamos a tomarnos la primera y nos
ponemos al día, ¿te parece?
‒Venga, al ataque.
‒Pues en este mismo, ¿no? Ya haremos la ronda por ahí
después.
‒Este mismo.
Entraron en el bar de enfrente,
ese típico bar viejo madrileño, estrecho y alargado, con una barra longitudinal
metálica que tiene una repisa debajo para poner cosas ‒algo que ha desaparecido de todos los bares modernos‒, además de unas pocas mesitas diminutas, una tragaperras,
unos marcos con fotos en la pared que cuando no son taurinos, son del Madrid o
del Atleti, con el suelo a los pies de la barra lleno de servilletas, palillos,
cabezas de gamba y huesos de aceituna, y todo el mobiliario y las paredes muy
pegajosos por las emanaciones de la freidora, siempre puesta, y por una escasa
consideración a la limpieza, a veces confirmada por alguna cucaracha
aventurera. En el establecimiento en cuestión, las fotos eran del Atleti, pero el
del 93, en los tiempos de Abel Resino, Caminero y Kiko; la cucaracha no había
hecho ‒por lo menos de momento‒ acto de presencia, y el camarero tras la barra era un
ciudadano chino, ahora transformado en emprendedor capitalista. Uno de los que
se ríen un montón y parecen disfrutar mucho con su trabajo, y a los cuales los
parroquianos llaman Juan porque les cuesta mucho decir Huang.
‒Para mí una caña, jefe ‒dijo Mateo.
‒Que sean dos ‒añadió Dionisio.
‒¡Malchando! ‒contestó el anfitrión,
partiéndose de risa.
‒Bueno, tío, que el otro día casi no tuvimos tiempo de
comentar nada ‒comenzó Dionisio, haciendo los
honores con la tapita de dados de queso en aceite‒.
Entonces, ¿qué me decías? ¿Eres una especie de freelance?
‒Sí, bueno, soy autónomo, aunque lo de freelance queda
cojonudo, ¿verdad? Hago varias tareas editoriales, pero sobre todo me gano la
vida como editor, aunque…
‒Qué de puta madre…
‒Sí, a ver, pero es que en España hay mucha confusión con
eso. No es lo mismo lo que en inglés es el editor, o sea, el que arregla
los textos de otros y gana una mierda, que el publisher, que es el que
toma decisiones sobre lo que se publica y lo que no y se mete la pasta gansa en
el bolsillo, ¿sabes? Y yo soy lo primero, claro. Si no, ahora estaríamos en el
bar del Ritz.
‒Pero no es lo mismo que un corrector, ¿no? O sea, tú
intervienes en el texto y eso.
‒Sí, sí… El texto pasa primero por el filtro de un revisor;
dos, de hecho, normalmente, al menos en una editorial decente. Pero eso sólo es
una revisión ortotipográfica. Corrige cosillas menores, como faltas de
ortografía, erratas y demás. Aunque, bueno, a veces no te creerías lo que te
encuentras, que hay cada cual… Y luego, si la editorial es decente de verdad,
la obra pasa a manos de un editor (yo, en este caso) que arregla los defectos
de estilo, y a veces lo reestructura un poco, propone quitar o añadir partes, suprimir
redundancias, etcétera. Todo esto como encargo del publisher, o sea, del
jefe. Porque los editores no suelen estar en plantilla, salvo en las
editoriales más grandes. La mayoría somos autónomos y cobramos por encargo.
‒Ya… Vamos, que lo que sale de la imprenta no es lo que
escribió el autor originalmente.
‒Pues no. No tal cual, entiéndeme. Porque los autores suelen
necesitar remiendos. Por lo general, creen que han escrito una puta obra
maestra, cuando lo que sale de sus manos hay que apañarlo bastante. Eso depende
de quién se trate, claro, pero normalmente es así.
Dionisio asintió, pensativo,
mientras le daba un trago a la cerveza. Lo sabía. Sabía que la industria
editorial estaba plagada de mediocres que no sabían escribir; de mediocres a
los que había que hacerles la mitad del trabajo. Todo libro era un producto
empresarial, en realidad, en el que un montón de gente había intervenido. Qué
poco mérito tenían esos autores reputados, qué fama tan inmerecida. Y luego tenían
que arreglarles el trabajo. No como a él. A Dionisio nadie tendría que
corregirle nada. Su obra salía perfecta de sus manos. Nadie podría cambiar una
sola palabra de “El Uno Libre” sin que perdiera gran parte de su profundidad y
de su elevada prosa. Era como la Torá, como el Corán: no se podía
tocar ni una letra sin arruinarlo todo. Sonrió con este pensamiento; lo que le
decía Mateo confirmaba su genialidad.
‒A veces ‒prosiguió éste‒ no he tenido una sola objeción que hacerle a un libro,
¿sabes? Hay algún autor (y esto es raro, créeme) que te entrega un manuscrito completamente
acabado. Gente con mucho oficio; no hablo de genialidad necesariamente, pero sí
de una total corrección formal. Y es una putada, porque si devuelvo el
manuscrito a la editorial así, sin más, parece que ni lo he abierto y que quiero
cobrar por un trabajo que no he hecho. Así que tengo que inventarme algún
defecto que corregir, alguna chorradita menor (ya sabes, las cuestiones
estilísticas siempre son discutibles), lo cual realmente empeora el material,
pero oye, que me juego los garbanzos ‒y al decir esto, Mateo lo miró
con complicidad y esbozó su sonrisa con una perfecta inclinación de cuarenta y
cinco grados, marca de la casa.
‒Me parece muy interesante esto que me estás contando. Muy
revelador. Confirma mis sospechas. O sea, quiero decir, que el producto en sí
no es el libro, sino el autor mismo, ¿no?
‒Hombre, no sé, no diría yo tanto; aunque hay veces que sí,
casos en los que no te lo podría negar. Mira, prefiero no dar nombres, ¿vale? Que
no me interesa tirar piedras contra mi propio tejado… Pero hay una autora
bastante conocida en España ‒y enarcó las cejas al decirlo‒ que, sencillamente, no es la autora de sus libros.
‒No jodas…
‒Sí, pero no es algo tan burdo como que tenga un negro, en
plan presentadora de la tele o personaje del corazón o modelo, que no saben
escribir ni su nombre; es más complejo que todo eso. Se trata de alguien que
tiene ideas, y escribe borradores. Se le paga por eso, porque tiene un estilo,
una voz, un enfoque que conecta con el público. Provee de una materia prima
literaria, por así decirlo. Pero está siempre a medio hacer, y esta autora no
sabe seguir adelante. Así que se le pone un equipo de gente (ésos están por
encima de mi nivel; son creativos que vienen de la psicología social,
gente de marketing con sus estudios de mercado y todas esas mierdas) y
hacen sesiones de brainstorming, ¿sabes? O sea, se juntan y
proponen un montón de variantes del argumento, de subtramas, de finales, de lo
que le tiene que ocurrir a tal o cual personaje o por qué hay que suprimirlo o
meter este otro, que representa a tal o cual segmento del mercado, o el punto
de vista de las mujeres de tal edad, o lo que sea, y a partir de ahí se refunde
todo el material. E incluso le ponen a gente, y ahora sí me refiero a negros,
para que le escriban partes del libro. Luego la autora en cuestión lo junta
todo y le da una capa de barniz unitario, con su prosa y tal. Prosa que, a su
vez, gente como yo tiene que pulir después, porque la tía no sabe rematar bien
la faena, le queda un texto desmañado.
‒Joder, pero eso es una farsa. Es un producto salido de una
cadena de montaje, totalmente artificial. A toda esa gente se le debería
acreditar la coautoría.
Mateo se rio y se encogió de
hombros.
‒Pues sí, qué quieres que te diga. Es puro fan service.
Así funciona este mundo. Ése es mi trabajo. Soy un chapero editorial ‒de nuevo, risas.
Las implicaciones de todo aquello
para la Trama se multiplicaban y conectaban en la mente de Dionisio mientras
escuchaba y bebía su cerveza. Estaba indignado y a la vez fascinado por lo que
oía. El mundo era todavía un poco más falso y, por tanto, más criticable. Qué
asco daba todo. Era maravilloso.
‒Bueno, ¿y tú qué, Dioni? Tienes que contarme lo que hiciste después
de dejar la facultad. Aquello nos dejó a todos hechos polvo.
Dionisio se acabó su caña de un
trago, se rascó la sien con un dedo y, dubitativo, comenzó a hablar:
‒Sí, a ver… Ya sabes, en esos años nos metíamos de todo…
mucho alcohol y muchos porros, y de vez en cuando alguna que otra cosa, y en
fin… que aquello no me sentó bien…
‒Ya, ya.
‒Y después de una temporada ingresado, me dijeron que iba a
tener que cuidarme mucho el resto de mi vida, que las cosas ya no serían como
antes y que debería replantearme muchas de mis costumbres si no quería terminar
muy mal. Me prescribieron una medicación muy fuerte, que hoy sigo tomando (bueno,
la medicación ha cambiado, pero siempre tendré que tomar algo); al principio me
sentaba muy mal, no me concentraba, tenía fallos de memoria, episodios de ausencia,
y… vaya, que no me sentía yo mismo, ¿entiendes? Tenía una fuerte
sensación de desrealización, y me costaba mucho relacionarme con los demás,
incluso con mi familia; estaba como atrapado en mí mismo, en una parte muy
profunda de mi cerebro, y me costaba salir de ahí, no distinguía bien lo que
pasaba a mi alrededor de lo que me imaginaba yo…
Del mismo autor...
‒Joder, tío, qué putada, no sé ni cómo debe de ser eso.
‒Pues imagínate el peor cuelgue que te hayas cogido nunca y…
Ni siquiera se parece a eso, ¿sabes? Es peor, es más… hondo. Un pozo más hondo.
Sí, eso.
‒Hostia puta ‒asintió Mateo, dejando su vaso vacío sobre la barra; mientras, el
propietario del bar estaba mirando atentamente la tele, donde ponían el
telediario de la CCTV-4 china.
‒Así que,
entre unas cosas y otras, tuve que dejar la carrera; eso ya lo sabes, aunque
sí, es verdad que me fui un poco a la francesa, no me despedí de vosotros como
debiera haberlo hecho, pero…
Y se encogió
de hombros, como agotado.
‒Pero, hombre,
¿por qué no contaste con nosotros? Aunque estuvieras muy mal y dejaras los
estudios, podrías habernos pedido ayuda para lo que fuera; aunque sólo fuera
para estar ahí, contigo. ¿Por qué desapareciste sin más? Ya ni cogías el
teléfono, ni nada. Y un día que Rodri y Lola se plantaron en tu casa para
verte, por lo visto tu familia dijo que no podías verlos. Y después, bueno… no
lo intentamos más.
Dionisio
parecía avergonzado.
‒Sí, es que… De
verdad que yo estaba muy mal entonces, y en esas condiciones no quería ver a
nadie; no estaba para hablar con la gente, no podía ni entender lo que tenía en
la cabeza, como para entenderme con otros, ¿me entiendes? Fue una época muy
dura, tío. De verdad.
‒Hombre, eso
no tienes ni que decírmelo. Ya lo sé. Lo sabíamos todos. Nos dio mucha pena,
tan joven… ¿Qué teníamos entonces? ¿Diecinueve? ¿Veinte?
‒Diecinueve,
sí. Estábamos en segundo año de carrera. Ahí me quedé yo.
‒¿Y no pudiste
reengancharte más tarde? ¿No pensaste en acabar los estudios?
‒Claro, durante
mucho tiempo aún pretendía volver y terminar, pero lo fui dejando y dejando y
al final perdió importancia para mí. Llegó un momento en que me daba igual; el
título ya sólo me parecía un papel que no me iba a proporcionar un trabajo ni realización
personal ni nada. Así que…
‒¿Y ahora cómo
estás? ¿Te va mejor?
‒Sí, sí, ahora estoy perfectamente. Ya no me pasa nada de
eso, lo tengo todo controlado. Ahora percibo la realidad mejor que nunca. Ya no
me dejo influir por nada raro; tengo una concentración perfecta, sin
distracciones. Sé quién soy y entiendo lo que pasa a mi alrededor como
cualquiera. Yo diría que mucho mejor, incluso. Por las experiencias que he
tenido. Han sido enriquecedoras, y por eso puedo darme cuenta de cosas que los
demás no…
‒Ah, pues muy
bien, muy bien.
Mateo se
quedó unos segundos asintiendo y dudó antes de preguntar:
‒¿Y de qué has
estado viviendo estos años? ¿Tienes algún trabajo?
Dionisio
esperaba esa pregunta con cierta ansiedad.
‒Ahora mismo,
no; estoy cobrando el paro. Pero he estado haciendo cosas aquí y allá, claro
que sí. Un poco de todo, ya sabes.
Esta
afirmación de Dionisio no era muy exacta, y se le notó bastante.
‒¿Cómo qué?
‒Pues… como
analista, en diversos medios… estudiando la coyuntura internacional, aportando
material estratégico al sector privado, predicción de tendencias… ese tipo de cosas.
En cierto modo, yo también soy un freelance, ¿sabes? También estoy en el
mundillo editorial… He colaborado en diversas revistas, y en la prensa nacional,
y en varias páginas web prestigiosas; es curioso que hayamos llegado a un
destino tan parecido, aunque yo terminara mi formación de forma autodidacta…
Ahora dirijo un blog de crítica sociocultural y política, “El Uno Libre”. Tiene
muchas visitas; no sé si te sonará…
‒No, creo que
no.
El rostro de
Mateo se había mudado en una cara de póker tan hierática que parecía cartón; no
podía ocultar su incredulidad, pese a que lo intentaba con todo su ánimo.
‒¿Y has
publicado algo que yo pueda haber leído?
‒Seguro que
sí, en un montón de sitios. Lo que pasa es que… Bueno, hace tiempo ya… Pero sí,
en El
Pueblo y en El
Planeta, y en más sitios; en revistas de divulgación científica, como Mundo
interesante… y en publicaciones académicas… Un poco de todo.
Dionisio hablaba como absorto en
el vaso vacío que sostenía en la mano; echaba ocasionales miradas a Mateo y
apartaba los ojos inmediatamente. Entre eso y lo que había dicho del paro, su
viejo amigo no tuvo otra salida que la condescendencia.
‒Ya… Sí, es posible que sí, ahora que lo dices; puede que me
suene haber leído algo tuyo, hace algún tiempo. Sí.
Se hizo un silencio de unos
cuantos segundos, un tanto embarazoso para ambos. Dionisio se quedó mirando al
locutor de la televisión china. ¿Qué idioma hablaría? ¿Mandarín? ¿Qué estaría
diciendo en ese momento? Hubiera preferido estar escuchando el noticiario
chino. Al de la barra, desde luego, parecía hacerle gracia.
‒Me alegro de que te haya ido tan bien en ese aspecto, Dioni ‒dijo al fin Mateo‒. Eso está guay; los títulos, en
realidad, no sirven para nada, y si has llegado al mismo sitio sin ellos, pues
mira, tanto mejor. Eso que te has ahorrado.
Dionisio asintió.
‒Claro, claro. Es lo que yo digo.
Mateo, de
nuevo, pareció dudar.
‒Aun así, podrías haber dado señales de
vida cuando te recuperaste, tío. Este reencuentro podría haber tenido lugar
hace muchos años, ¿no crees? Ya nos habríamos bebido muchas de éstas ‒dijo, señalando su vaso vacío sobre la barra.
‒Sí… si tienes razón, pero es que… cuesta mucho retomar las relaciones
cuando te has distanciado tanto de la gente; y había pasado tanto tiempo, yo ya
no sabía… ¿Tú sigues en contacto con los demás? ¿Con Elsa y éstos?
‒Pues sí, nos vemos ocasionalmente. Tampoco mucho, no te
vayas a creer; cada cual ha seguido su camino. No es que sigamos siendo la
pandilla de antes. Pero nos llamamos y nos vemos algunas veces; dos o tres al
año, quizá. Sobre todo, quedo con Lola y Rodrigo. Con Elsa, menos, la verdad.
Ha ido más a su bola.
‒¿Ah, sí?
‒Sí. Se casó y tuvo un niño y tiró por otro lado.
‒Ah…
Dionisio asintió, con mal
disimulada cara de abatimiento. Mateo no dijo más, pero le dio una palmada en
el hombro.
‒Oye, ¿qué tal si nos vamos a otro sitio a tomar la
siguiente? Mejor nos vamos moviendo por ahí, ¿no?
‒Sí, es mejor.
‒Okey.
¿Me dices cuánto es? ‒le dijo al chino, que respondió
muy sonriente:
‒Tles sesenda.
Mateo dejó cuatro euros sobre la
barra y salieron a la calle.
‒¿Adónde te apetece ir? ‒preguntó Mateo.
Dionisio hizo memoria un
momento. Estaba desentrenado en lo de ir de bares.
‒Yendo hacia el Mercado de San Fernando ‒dijo al fin‒ estaba El Caldero Roto, ¿te acuerdas?
‒Sí, claro. Venga, buena idea, ese sitio estaba muy bien.
‒Si es que sigue abierto; yo no he vuelto desde aquellos
años.
‒Yo hace mucho que tampoco, pero creo que sigue ahí.
Pasaron por delante de la
Biblioteca de Humanidades de la UNED y se dirigieron hacia el suroeste por la
calle de Tribulete, apenas un callejón de un solo carril que a un lado no tiene
tiendas en casi toda su extensión, sino el muro desierto de la trasera de un edificio;
al otro lado, en cambio, está repleto de bazares orientales, fruterías de
magrebíes y locutorios telefónicos. Esquivando alternativamente los bolardos de
la calle y a la gente que se cruzaban, la conversación redujo su trascendencia
y se limitaron a comentar alguna trivialidad de actualidad, temas de esos que
la gente siempre tiene en boca como lo último que ha dicho el presidente del
gobierno o lo mal que anda la economía o los disturbios en Chamartín tras el
último Madrid-Barça.
Para Dionisio ese tránsito entre
bares fue como el descanso a mitad del partido. Experimentaba emociones
ambivalentes: por un lado, le gustaba volver a ver a Mateo, charlar con su
antiguo amigo, ponerse al día y demostrarle lo bien que estaba; por otro, sin
embargo, estaba tenso, como sometido a una prueba, y veía en todo lo que decía
una confesión que le resultaba muy incómodo hacer. Tenía que cuidar cada
palabra que decía, aunque tampoco es que lo hiciera de forma totalmente
consciente; pues no se debía tanto a lo que Mateo pudiera pensar de él, sino a
la imagen de sí mismo que obtenía al mostrarse a los demás. Por eso prefería ponerse
al teclado del ordenador y había evitado las relaciones sociales directas
durante tantos años. Era un hecho que le costaba reconocer, pero, como le
gustaba decirse a sí mismo, «no se puede ser un genio sin tener grandes
defectos; la naturaleza no podía ser tan injusta con los demás».
Próximamente…
Capítulo V de El asco y la gloria
Suscríbete para no perdértelo
Contenido relacionado
Echa un vistazo a...






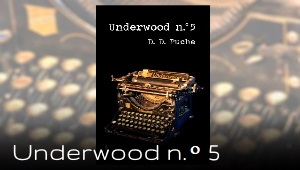





No hay comentarios:
Publicar un comentario