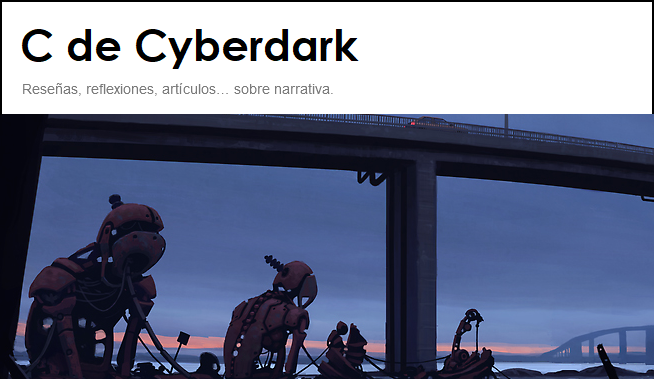«Y
cuando miras demasiado a un
abismo, el abismo también mira dentro de ti».
Friedrich
W. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, §146.
Novela | Noir & terror
CUANDO MIRAS AL ABISMO (cap. 1)
Sigue al inspector Roberto Ajenjo en su investigación por el Madrid más oscuro y sórdido
PRÓLOGO
Lo que ocurrió en aquellos días marcará
para siempre las vidas de todos los que se vieron implicados. Están las
familias de las víctimas, por supuesto, destrozadas sin remedio por actos de una
maldad que a duras penas parece propia de este mundo ‒si es que lo es‒; pero también están los que tuvieron que ver con la
investigación, los cuales debieron enfrentarse a terrores de los que todavía
hoy, me consta, protegen con su silencio a los familiares y allegados de los
difuntos. Sólo gracias a eso puede que algún día superen su dolor, la tragedia
de su pérdida, y sigan con sus vidas de la mejor forma posible. Porque si
supieran muchas de las cosas que pasaron realmente, esas que no llegaron ni a
los tribunales ni a la prensa ‒porque se resolvieron de otro modo‒, seguramente jamás volverían a dormir sin medicación; serían
carne de psiquiatra hasta el fin de sus días. Alguien tuvo que hacerlo así,
sacrificando parte de su cordura por el bien de los demás, simplemente porque
era lo que había que hacer, porque alguien debía hacerlo, y fue a quienes les
tocó la china. Uno de ellos fui yo, que jugué un papel más o menos central en
aquella historia macabra.
He visto ‒y he
hecho, por qué no decirlo‒ muchas cosas terribles en esta vida, pero
todavía hoy me despierto empapado en sudor frío, con el corazón latiéndome sin
control, casi todas las noches; ni siquiera las botellas de alcohol en mi mesilla
de noche logran acallar las imágenes dantescas y las voces estremecedoras de esa
pesadilla, incrustada en mi memoria como agujas en el interior de mi cráneo.
Por aquel caso me jugué mi carrera, perdí amigos, se rompió mi familia, y una
profunda oscuridad anidó dentro de mí desde entonces. Uno no sale impune de la
maldad de la que se ha rodeado; se contagia de ella como de una enfermedad. Algo
crónico que se puede mitigar, pero nunca curar del todo.
Si queda alguien que puede contar los
hechos inimaginables ocurridos en aquel abril lluvioso de hace ocho años, ése
soy yo. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer…
1
El abogado Juan José Martín-Moellendorf,
muy reputado en los círculos del derecho empresarial de Madrid ‒donde era conocido
como «MM» o «el Bulldog»‒, fue hallado muerto en la noche del día 4
de abril de 2013, en su despacho del bufete del que era cofundador, situado en
la séptima planta de un edificio de oficinas en la calle Príncipe de Vergara de
la capital. Decir que fue hallado muerto es casi un eufemismo; algo de lo que daría
fe la limpiadora que lo encontró, la cual tuvo que ser atendida por sanitarios
del SAMUR con un cuadro de ansiedad aguda ‒aunque eso sólo fue después de que bajara corriendo y gritando por las
escaleras hasta la recepción del edificio de al lado, desde donde el portero llamó
a emergencias‒. La pobre mujer se pasó años viendo a
psicólogos; fue la primera (bueno, sería más adecuado decir que la
segunda, ¿no?) víctima de la ola de horror que se abatió sobre la ciudad
durante unas semanas. Fue la primera víctima inocente, eso sí.
No te vayas de aquí sin tu ejemplar
Martín-Moellendorf, que sin duda había
descendido inmediata y merecidamente al infierno, se encontraba en el centro de
su despacho, sentado en su gran sillón de oficina de piel, rodeado por un
círculo sacrificial de sangre, y con los intestinos desparramados sobre su
regazo y a sus pies. Le habían abierto el vientre en canal con un instrumento
cortante muy afilado que no fue hallado en la escena del crimen, pero que no
tendría menos de veinte centímetros de hoja. La autopsia diría después que la
evisceración comenzó estando el finado todavía vivo, y que fue antes de
fallecer ‒a causa de ésta‒ cuando le sacaron los ojos y le cortaron la lengua y las
orejas, además de los diez dedos de las manos. La cabeza estaba inclinada sobre
el pecho y los brazos le colgaban a ambos lados del sillón; en su cara habían
pintado con tinta negra una serie de símbolos que parecían escritura cuneiforme.
Todas las partes cortadas a la víctima, probablemente con la misma arma usada
para abrirle el vientre, se hallaron en el escritorio que quedaba a su espalda,
sobre sus papeles, entre restos de sangre.
Dado el carácter extremadamente morboso
del asesinato y la resonancia pública del finado, que levantaría un gran revuelo
mediático, los de arriba consideraron que el caso tendría que llevarlo la
Unidad de Crímenes Especiales (la UCE), en vez de los de Homicidios de la
Jefatura Superior de Policía de Madrid, a los que en principio tendría que
haberles correspondido. Se pensó que así las filtraciones a la prensa estarían
mejor controladas, y que, en cualquier caso, se ofrecería a la opinión pública
una conveniente imagen de la diligencia y prioridad con que la Comisaría
General de Policía Judicial ‒a
la que pertenece la UCE‒
abordaba esta investigación. En
suma, todo esto significa que el caso me fue asignado a mí, o mejor dicho, a mi
equipo, el grupo VI; y así, una decisión más política y mediática que técnica
fue la que cambio nuestro destino para siempre. Aunque quién sabe si gracias a
ello se pudo hacer lo que se hizo, que, dadas las circunstancias y las adversidades
que encontramos, creo que fue lo mejor. O por lo menos, el mal menor.
‒Roberto ‒me dijo el inspector jefe por teléfono, la
voz tensa como la piel de un tambor; eran las diez y cuarto de la noche‒, dirígete de inmediato al cruce de Príncipe de Vergara con Diego
de León. Han encontrado el cadáver de un abogado importante. Muerte violenta. Las
patrullas y los sanitarios que han llegado ya dicen que parece una película de
terror. Se han cebado con él. Los de la Científica ya están en camino. Ponte
con esto y aparca de momento los demás casos que llevas. Dale a este asunto
prioridad absoluta e infórmame a mí y sólo a mí; a nadie más de la Comisaría
que ande por ahí husmeando. Ni al mismísimo comisario, si te preguntara. Me lo
mandas a mí para las explicaciones. Manéjalo con total discreción. ¿Me has
entendido, Roberto?
‒Claro, jefe. Meridianamente claro.
‒Otra cosa: el juez de guardia
es Garrido. Ya sabes, ten cuidado con ese hijo de puta. Échale un ojo.
‒Tranquilo, yo me ocupo
de todo.
Quince relatos de diversos géneros (ciencia ficción, fantasía, misterio, terror, sátira, noir) que continúan el intento, iniciado en Galaxia errante, de dar forma narrativa a una reflexión sobre el mundo actual y, en general, sobre la condición humana. Pura literatura de ideas. >>Haz clic en la portada para abrir la muestra de lectura.
ISBN (papel): 9781092946445
Te dediques a lo que te dediques, es
fundamental crearte un buen nombre. Los demás tienen que saber que eres de
fiar. Yo me había esforzado mucho en crearme ese buen nombre, desde que me pasé
a la Judicial, procedente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura
de Madrid, tras acabar los cursos. Por lo menos, un buen nombre entre los que
mandan, no necesariamente entre los compañeros; éstos no son los que importan a
la hora de la verdad, porque entre compañeros siempre habrá rivalidades y
envidias, pero de la reputación entre los superiores depende tu futuro. Son los
de arriba los que tienen que saber con quién pueden contar incondicionalmente.
Y yo ya había dejado las cosas claras en ese sentido; tanto unos como otros
sabían a qué atenerse conmigo.
Tres años antes ‒yo ya estaba en la UCE‒ me habían encargado la investigación de un
asunto escabroso, de esos que queman. Una chica había muerto en circunstancias
que había que aclarar, en una fiesta de niños pijos con drogas; estaba de por
medio el hijo de un alto cargo, una Subsecretaria de Estado. Un niño mimado
aficionado a jugar con putas caras y drogas de diseño. Le habían pasado algo
muy nuevo y lo había probado con la prostituta de alto standing que él y
cuatro amigos más se habían llevado a una casa de la familia en la sierra. La
chica ‒una
estudiante de Relaciones Internacionales de veintitrés años‒ sufrió un choque anafiláctico debido a alguno de los
componentes de esa mierda y, como consecuencia, una parada cardiorrespiratoria
casi inmediata. Murió en cuestión de minutos; la ambulancia que llegó al cuarto
de hora sólo pudo certificar el fallecimiento. El caso se lio más aún porque
había algunas señales de violencia en la habitación donde murió la chica;
ciertos indicios apuntaban a que el hijo de la Subsecretaria podría haberla forzado
a tomar la droga, quizá como parte de una práctica sexual de dominación. Sea como
sea, la muchacha estaba muerta, eso no iba a cambiar; y el chico tenía un gran
futuro por delante, con un expediente impresionante en la facultad ‒ya se sabe, de los de Derecho y ADE con un máster carísimo en
la Escuela de Negocios de Harvard‒ y
el porvenir profesional resuelto por los contactos de la familia. Era un buen
chaval, que nunca se había metido en líos; tenía una novia estupenda con la que
estaba prometido, era un buen deportista, y toda la lista de cosas que hacen
que nos cuestionemos dos veces la inmoralidad de los actos de los ricos, porque,
al fin y al cabo, si echan su vida a perder el desperdicio es bastante mayor
que cuando lo hace el hijo de un obrero.
De
modo que me enviaron allí con una premisa clara: ya se había perdido una vida,
tristemente; pero mucho más triste hubiera sido que se perdieran dos, así que
había que mirar el escenario muy por encima, dejar claro que había sido un
accidente y nada más que eso, y desde luego, había que impedir que el apellido
del chico llegara a la prensa. Y así lo hice. De forma rápida, eficiente y
discreta. Y por eso los de arriba sabían con quién podían contar. Los poderosos
tienen que saber cuáles va a ser tus reacciones cuando estás bajo presión. Es muy
importante que los que están por encima de ti sepan que eres alguien de confianza.
Y que los que están a tu nivel sepan que muerdes.
Ana
no me cogió el teléfono; seguramente estaba regresando de hacer spinning
o alguna cosa de ésas. Le mandé un mensaje diciéndole que tenía un caso urgente
y que se pasara por casa de los vecinos a recoger a la niña, que la dejaba con
ellos. Antes de bajar al garaje, llamé a Sanabria y le dije que avisara a los
demás; le di las señas y quedamos allí. Me gustaba trabajar con Sanabria, en la
práctica el segundo de mi equipo. Era eficiente, pragmático y poco hablador ‒aunque bastante
mordaz, cuando hablaba‒. Lo
mejor en un trabajo como éste. Hay gente a la que le gusta hablar del trabajo,
siempre, a todas horas. Incluso tomando una copa en el bar. No saben
desconectar, se obsesionan, y por eso tienden a irse de la lengua con quien no
deben, lo cual no es nada conveniente en la Comisaria General ‒si es que lo es en
algún sitio‒,
porque el trabajo que se hace ahí, por su propia naturaleza, tiene que ser manejado
con grandes reservas. La UCE no existe para aligerar el trabajo de las Brigadas
locales cuando están hasta arriba (nunca lo están debido a homicidios, en
España); y tampoco es que sea, honestamente, una unidad de élite. Hay mucha
fantasía al respecto, demasiado Sherlock Holmes y teleserie policial americana.
El trabajo policial real no tiene nada que ver con eso, no es cuestión de
genialidad; es cuestión de procedimientos y rutina, de tenacidad y método, y sobre
todo de mucha, mucha paciencia. De echar muchísimo tiempo hasta que una pista,
a menudo casual, conduce a algo; una de entre las decenas o cientos que hay que
seguir hasta que las pesquisas fructifican. Todo eso de un inmenso poder de
raciocinio, capaz de deducir quién es el asesino a partir de unos pocos datos
dados desde el principio, es una chorrada. No, nada de eso. En la unidad no trabajábamos
un grupo de cerebritos, resolviendo casos como en las series de la tele, uno
por episodio y a por el siguiente. La razón de ser de la UCE era poder quedarse
con los casos delicados, los que había que llevar por otros cauces.
Apartar miradas molestas de ellos y manejarlo todo con guante de seda; para eso
existía. Para eso estaba yo ahí.
El inspector
jefe Prats, al mando de la UCE ‒o
sea, el que me había llamado‒,
era un tipo bien relacionado. O mal, dependiendo de cómo se quiera entender.
Era un tipo alto, corpulento y calvo. En ese orden. Había echado una barriga
enorme, pero en sus buenos tiempos tuvo que ser un tipo bastante impresionante.
Era de la vieja escuela, es decir, de los de pegar palizas en los interrogatorios
y limpiar las calles enterrando a algún que otro camello o pederasta
ocasionalmente, aunque el cambio de los tiempos le había obligado a refinar
mucho sus métodos. En todo caso, él ya no se ocupaba de esas cosas en persona, que
para algo era jefe de unidad y nos tenía a los demás. Había hecho carrera en la
Transición y era uno de esos híbridos entre el franquismo y la democracia que
abundan en el cuerpo, en la Guardia Civil y en el ejército; esos que ni ellos
mismos saben dónde termina una cosa y empieza la otra, o a qué causa deben su
lealtad. Lo cual no suele ser un problema, porque han llegado adonde han
llegado precisamente por ser leales sólo a sí mismos. Prats tenía buenos
contactos en la política, y como todo superviviente, los tenía tanto en la
derecha como en la izquierda. Hacía favores a todos, los apuntaba con mucho
cuidado, y luego se los cobraba con intereses. Era un buen jefe; yo nunca tuve
ninguna queja de él, por lo menos no relevante. Pero es que no soy un llorón. Era
autoritario, pero competente; colérico y excesivo en las formas, pero también
sabía recompensar el trabajo bien hecho; y llegado el momento, defendía a sus
subordinados cuando alguien quería tocarles los cojones. La unidad era suya,
eso lo tenía muy claro, y en su feudo nadie iba a meter las narices. Cuando un
caso en el que hubiera violencia de por medio tenía vinculaciones políticas, solía
caerle a él ‒y
si no, se movía ágilmente para conseguirlo‒, y lo despachaba rápida y
discretamente. Sabía cuánto hay que apretar las tuercas a la gente para obtener
resultados, y podía llegar a ser muy cabrón, pero con él tenías esa sensación
de pertenecer a algo que saben crear los que tienen dotes de mando. El
jefe era muy de tomarse un whisky con sus hombres y felicitarte por el trabajo
bien hecho como si te estuviera haciendo un favor.
Cuando
se habían dado tanta prisa en asignarnos el caso era porque éste quemaba; me lo
olí desde el principio: no iba a ser como otros. Pintaba a asunto donde hay
mucho que barrer bajo las alfombras. Joder, no es que la unidad no resolviera
casos; la mayor parte del tiempo sí, y con bastante efectividad. Los homicidios
y los robos con extrema violencia no le gustan a nadie, y nosotros tenemos
familias; queremos ver las calles limpias de basura, y si podemos contribuir a
ello, mejor que mejor. Hay un sentido del deber que está por encima de otras
consideraciones. Pero a veces, como decía, toca mojarse. La sociedad no
funciona como un mecanismo de relojería; no es perfecta, y no podría serlo.
Seguramente resultaría inhumana si lo fuera, porque el ser humano tiene debilidades
y vicios. Todos los tenemos. Así que, de vez en cuando, muy de vez en cuando,
hay que hacer algún favor; hay que hacer algo que no es exactamente legal, pero
sí conveniente, porque ayuda a mantener un equilibrio, un orden, una fachada.
Una fachada que a nadie le conviene que se resquebraje, ni siquiera a los que
más se lamentan por ello, porque lo que oculta siempre es más terrible que el
precio de mantenerla. Y el bienestar de la mayoría pasa porque unos pocos, en
ocasiones muy concretas, nos echemos algún pecado venial sobre nuestras
conciencias. Porque la vida tiene que seguir, y eso requiere despachar
problemas, no acumularlos.
Algo
así pensaba que me iba a encontrar esa noche de abril, hace ocho años, cuando
encendí el motor de mi Passat y salí del garaje en dirección a Príncipe de
Vergara. Un trabajo de limpieza; control de daños, porque ese abogado debía de
tener información importante. Llevaría asuntos de grandes empresarios o de políticos
a los que nada debía salpicar; de esos que han traspasado el umbral que te sitúa
por encima del bien y del mal. Mientras circulaba entre el tráfico de Madrid a
esas horas, con la gente que aún volvía del trabajo bajo la lluvia, no podía ni
imaginarme dónde me estaba metiendo.
>>>Comparte esta entrada en Facebook | Twitter | Instagram
Sigue leyendo…
Cap. 2 de Cuando miras al abismo
Suscríbete para próximas entregas