¿Podrá Beatriz seguir haciendo su vida con normalidad sin la ayuda del doctor Gerhardt? Averigua lo que le ocurre en la tercera entrega de este relato psico-fantástico.
Estás en THE HELLSTOWN POST, web literaria dedicada especialmente a la fantasía, el terror y la ci-fi. También es el nombre de la revista digital gratuita (ISSN 2659-7551) que publicamos semestralmente.
EL ONIRIUM
Un relato de D. D. Puche
3
Durante las siguientes semanas, Beatriz se esforzó por fingir
normalidad, y hasta cierto punto lo consiguió, aunque de vez en cuando aún
tenía algún sueño y se despertaba sobresaltada. La clave de su relativo éxito
fueron los ansiolíticos y las pastillas para dormir que le recetó su médico de
cabecera después de visitarlo varias veces sin que sus síntomas encajaran en
ningún otro diagnóstico. Los ansiolíticos son la solución para todo, o al menos
dejan a los pacientes suficientemente relajados como para no volver a la
consulta hasta que necesitan más. Beatriz lo sabía, pero se conformaba con eso;
funcionaban, pues las visiones primero, y los sueños después, fueron
desapareciendo. Era lo único que deseaba. El precio a pagar fue que estaba todo
el día como ida y rendía menos en el trabajo, e incluso afectó a sus relaciones
personales. De momento, le compensaba: dormía mucho, del tirón, y llegó un
momento en que ya no recordaba los sueños. Mejor así. Y, en cualquier caso, su
dolencia también estaba afectando a su vida social y profesional. No tenía nada
que perder con el canje.
Curiosamente, a lo que no afectó mucho nada de aquello fue a su
relación de pareja. Fran, con quien estaba desde hacía tres años, y viviendo
con él los dos últimos, era un tipo jovial, un grandullón muy bueno y
despreocupado, con un leve tono socarrón ‒algunos decían que «muy de Chamberí»‒,
al que no le gustaba pensar en el lado negativo de las cosas. Las aceptaba como
venían, y no se complicaba. No quiso darle importancia a lo que le pasaba a
Beatriz ‒«ya verás cómo no es nada, cielo; eso es la tensión del trabajo, se te
pasará en unas semanas, tú relájate»‒, y la animaba mucho con sus gracias y su
encantadora y perenne sonrisa. Para que se distrajera, salían a cenar dos o
tres veces por semana, y los fines de semana hacían alguna pequeña salida a
hotelitos encantadores, normalmente de la Meseta. La verdad es que lo pasaban
muy bien juntos. Sólo que a veces no era muy sensible a ciertas cosas; para él
la vida era muy sencilla, no quería desperdiciarla con penas ni discusiones, a
veces tendía a evitar los problemas. Pero era un gran tío, Beatriz era feliz, y
ya tenían hablado casarse cuando la economía mejorara un poco y tuvieran más
dinero y pudieran mudarse a una casa más grande; entonces sí podrían pensar en
tener niños. Todavía no era el momento. Entretanto, estaban bien como estaban;
Fran era un buen compañero, gracioso, bonachón y optimista… quizá demasiado,
incluso, pues nunca parecía preocuparse demasiado por nada... Era una virtud
que le gustó de él desde el principio, aunque empezaba a vislumbrar que,
llegado el momento ‒y, ¿no era éste un momento?‒, esa cualidad podría
perder cierto encanto. Pero lo quería, y sólo importaba eso.
Beatriz estudió sociología, pero no había encontrado nada relacionado
con su campo trabajaba desde hacía cuatro años como administrativa en una
empresa de importaciones más o menos importante. Como consecuencia de sus males,
llevaba trabajo atrasado en la oficina, aunque siempre había sido eficiente y
cumplidora; por eso, su jefa ‒Jimena, con la que se llevaba muy bien‒ ya había
tenido que hablar con ella aparte, y le había dicho que tenía que ponerse las
pilas pero ya. Beatriz se disculpó y alegó que no había atravesado un
buen momento, pero que ya estaba mucho mejor y que no tendría que volver a
recordárselo; no quiso contarle nada de lo que le pasaba ni hablarle de
médicos, porque mencionar los problemas de cabeza en el trabajo no le pareció
lo más prudente. Sin embargo, había tenido ya alguno de sus «lapsus» allí, y
sabía que sus compañeros de la empresa la miraban un poco raro. Eran buena
gente, no obstante, se tomaba todos los días el café con ellos, y a veces unas cañas
al salir, y se conocían bien; les explicó que tenía problemas familiares, pero
que todo se estaba solucionando, y parecieron creerla. ¿Por qué no iban a
hacerlo? A pesar de eso, una compañera, Marisa, le preguntó un día sotto
voce si todo iba bien con Fran, si la trataba bien. Ella, sorprendida, le
contestó que sí, que claro que sí, que no tenía nada que ver con él. Pero,
desde entonces, empezó a parecerle que la miraban con otros ojos, y eso la
hacía sentirse incómoda.
Siguieron pasando semanas y todo iba mejor; ya ni se acordaba de cuando
tiró el dinero con ese chamán del mundo onírico… ¿cómo lo llamaba? ¿Oniricum?
Había conseguido hasta reírse de ello, relativizando la vergüenza inicial. Aunque
a veces todavía sentía que estaba a punto de ser acosada por las visiones; cuando
estaba quieta en un sitio mucho rato ‒en la cola del cajero, o esperando para
coger el autobús; a veces entre tareas, en la oficina, o en casa sentada en el
sofá frente a la tele‒, la percepción de lo que la rodeaba parecía alejarse como
a través de un túnel; la luz y el sonido se desvanecían suavemente y sabía que
inmediatamente iba a ver algo… Pero de golpe volvía en sí, y eso estaba bien,
porque ella lo interpretaba como una señal de recuperación, de que recuperaba
el autocontrol. Ya no se dejaba llevar. Alguna mañana, al despertarse, tenía
una vaga sensación de haber soñado algo relacionado con esa ciudad nocturna
fantasmagórica, llena de habitantes silenciosos; pero no era nada concreto, y pensaba
que sería la obsesión de que los sueños se repitieran. En general, le iba indudablemente
mejor. Recuperó el ritmo de su vida y todos los que la rodeaban lo notaron.
Puede que te interese leer...
¿Nunca has tenido la sensación de que todo es irreal, de que no controlas tu vida, de estar como viéndola a través de la televisión?
Te presentamos una irreverente obra que juega con los tópicos infantiles para narrar una serie de relatos empapados de humor negro y terror.
Un fin de semana, Fran y ella hicieron una escapada rápida a Oviedo. El
viaje en coche se comió nueve horas, en total, pero hacía buen tiempo y querían
alejarse un poco más de lo habitual de Madrid. Se hospedaron en un hotelito muy
cerca de la Plaza de la Constitución, y pasearon por la ciudad haciéndose
muchos selfies, entrando en iglesias y tiendecitas, tomando muchas cañas
en los bares y comiendo soberanamente bien. Hacía un tiempo a ratos lluvioso, a
ratos nublado, pero la temperatura era muy agradable, así que no les importó. Haciendo
caso del mapa para turistas que les dio el recepcionista del hotel, el domingo
por la mañana se acercaron a la iglesia de San Julián de los Prados, en mitad
de un parque con unos pocos árboles. Una pequeña joya prerrománica, de aspecto sólido
y eterno, como si hubiera crecido orgánicamente del paraje en que está
enclavada. A Beatriz le recordaba algo, como si ya la conociera ‒que no era el
caso‒, pero no sabía exactamente el qué.
Entraron en el templo, cuya pequeña nave, recogida y espiritual, huía
de la grandeza gótica y de las ostentaciones barrocas. En los bancos, en ese
momento, sólo estaba sentada una vieja, rezando. Se separaron para echar un
vistazo; Beatriz se acercó al altar mientras Fran echaba un vistazo a la capilla
lateral de Santa Basilisa. Y allí, sobre al altar, en la penumbra del templo, a
Beatriz le pareció ver brillar una luz sin origen aparente, que crecía justo en
torno al grueso tomo de la Biblia que descansaba sobre la piedra. Miró en
dirección opuesta, extrañada, por si era un rayo de luz que entraba por una de
las estrechas ventanas, pero no: no procedía de allí, ni el sol caía de ese
lado, además de que, afuera, estaba muy nublado. Entonces escuchó un sonido de
cascos contra el suelo, como los de un caballo, y se giró rápidamente; pero no,
no eran los de un caballo: vio un alce, con una enorme cornamenta, acercándose
por el pasillo central de la nave, entre los bancos, hacia el altar. Hacia ella.
Se quedó paralizada al verlo, no tanto por el miedo como por la sorpresa; miró
hacia donde estaba Fran unos segundos antes, para asegurarse de que él también lo
estaba viendo, pero no lo vio por ninguna parte. Y cuando barrió la nave con
los ojos, buscándolo, se topó de pronto con la vieja que estaba rezando. Estaba
rígida, con la mirada fija en ella y totalmente pálida, como muerta en el sitio.
Lentamente abrió la boca y dijo con una voz gutural, que no parecía salir de su
cuerpo:
‒No puedes esconderte de esto.
Beatriz se quedó instantáneamente helada y empezó a temblar; tuvo que hacer
un esfuerzo de contención para no echarse a llorar. La vieja, de repente, era
como la gente de sus sueños, esa gente gélida, irreal, tan vaporosa como el
escenario en que se topaba con ella; y de repente, se dio cuenta de que la
iglesia estaba inundada de una neblina azul, o sea, que estaba en una de sus
visiones, y desesperada gritó:
‒¡Fraaan!
En el mismo instante, sin tiempo para un parpadeo ‒como si llevara
varios segundos gritando, en realidad‒, éste la cogió por los hombros y le
respondió, muy alarmado:
‒¿Bea, qué te pasa? ¿Qué te pasa, cariño?
Él estaba a su lado, junto al altar, y todo volvía a ser normal; no había
neblina, ni ciervo astado, y la vieja era una mujer normal, una parroquiana que
los miraba con evidente enojo porque estaban turbando la paz de su templo;
estúpidos jóvenes de ciudad que habían ido allí a montar el numerito.
No le contó a Fran lo que había visto; le explicó que le dio un mareo y
creía que se caía, que eso fue todo. Él no se quedó muy convencido, pero
tampoco insistió; ya de vuelta en Madrid, le recomendó que fuera al médico otra
vez, por esos mareos, «que no son muy normales», pero por lo demás, no hablaron
mucho más del tema. En general, con Fran siempre era así: despachaba los
problemas haciendo como que no existían. Y ella, efectivamente, fue al médico,
que le dijo ‒de una forma muy consonante con la actitud de su pareja‒ que
aquello no parecía nada, que un mareo le da a cualquiera, que tuviera cuidado
de no pasarse con las pastillas, pero que tampoco dejara de tomarlas por su
cuenta y riesgo, y que las pruebas que ya le habían hecho repetidas veces no
indicaban que le pasara nada en la cabeza. Que se diera tiempo, que las cosas
van despacio. Y Beatriz quiso seguir con su vida como si no le pasara nada,
pero se sintió muy insegura de nuevo.
Una noche salieron con un grupo de amigos, tres parejas en total, unos
amigos de Fran y otros de Beatriz: su amiga «de toda la vida», Elisa, y su
actual novio. Elisa y Beatriz fueron compañeras de la facultad; ninguna de las
dos trabaja como socióloga, pero al menos tienen trabajo, que ya es algo, y una
vida ya medio hecha. Su novio, así como los amigos de Fran, son muy simpáticos,
gente que sabe divertirse y buenos conversadores. Estuvieron tomando cañas y raciones
moviéndose desde el mercado de San Miguel hasta Puerta Cerrada, y más tarde,
cuando se dieron por cenados, se fueron hacia Tirso de Molina. El ambiente en
Lavapiés era intenso, como siempre, y pedía que la noche no acabara. Entraron
en un bar de jazz donde, dos noches por semana, una banda tocaba música en
directo. Esa noche, precisamente, un terceto tocaba un bebop muy desenfadado,
y ellos, en una mesa al fondo, charlaban animadamente. Fran estaba demostrando
sus conocimientos enciclopédicos sobre la ginebra y las mejores combinaciones con
«botánicos» de cada una de las marcas. Beatriz aprovechó tan apasionante tema
para ir al lavabo, al que se llegaba por un estrecho pasillo forrado de un muy pasado
de moda terciopelo azul. Tras salir de la cabina, se acercó al espejo para mirarse
la cara. Y entonces vio su reflejo. Allí, a su espalda, mirándola desde la
cabina contigua a la que acababa de usar, de pie tras la puerta entreabierta,
estaba una mujer de unos cincuenta años, enjuta y pálida, con gruesas ojeras azules,
muy envarada. La puerta se deslizó en silencio y se abrió del todo. Beatriz se
quedó paralizada contemplando esa imagen en el espejo, sin respirar siquiera. Y
la mujer, con una voz que no era la de un ser humano, como si fueran decenas de
voces hablando al unísono, le dijo:
Muerta de miedo, salió corriendo hacia la sala. Estaba envuelta en una neblina azulada, y todo se veía extraño, como si la realidad misma se combara y retorciera suavemente. Llegó sin aliento a su mesa; quería pedirle a Fran y a los demás que se fueran de allí inmediatamente. Todos se giraron al unísono para mirarla, pero ya no eran ellos. Estaban pálidos, parecían autómatas, la miraban con total indiferencia, sus rostros inexpresivos parpadeando a la vez; y entonces Fran abrió la boca y una voz que parecía venir de cualquier otro lugar, de dentro de la mente de Beatriz, la advirtió:
‒No sigas fingiendo que no lo sabes.
Se escuchó a sí misma chillar a pleno pulmón, y de repente todos eran normales
y la rodeaban, Fran con una mano en su mejilla y Elisa cogiéndola de un brazo; la
banda había dejado de tocar y todo el mundo en el local los miraba estupefactos.
Beatriz estaba alteradísima, con el pulso disparado, sudando mucho.
‒¿Qué te pasa, Bea?
‒Pero, cariño, ¿qué te ocurre? ¡Dime!
‒¿Está bien su amiga? ¿Le traigo un vaso de agua?
‒Dejad que se siente, no la agobiéis…
‒¿Qué le ha dado a ésa?
Al día siguiente, en cuanto salió del trabajo, donde no pudo centrarse en
sus tareas, cogió el metro y se dirigió a la consulta de Gerhardt. Llamó al
timbre y miró la placa dorada de la puerta mientas esperaba, nerviosa y hasta
avergonzada. «Jakob F. Gerhardt. Psicoanalista». Al cabo de un minuto la puerta
se abrió y Gerhardt la miró con expresión benévola.
‒Oh. Hola de nuevo, Beatriz. No esperaba volver a verla ‒le dijo, con
su fuerte acento alemán.
‒Buenos días, doctor. Yo… lamento presentarme así, sin cita… Quería
saber si puede volver a verme.
‒Claro, claro, sin problema ‒contestó, subiéndose las gafas con el
índice.
‒Ah… muchas gracias; pensé que quizá no querría, después de cómo me fui
de aquí la última vez… Gracias. Entonces, ¿puedo pasar?
‒Estoy con una paciente. Vuelva mañana.
Y le cerró la puerta en las narices sin mayor despedida que ésa.


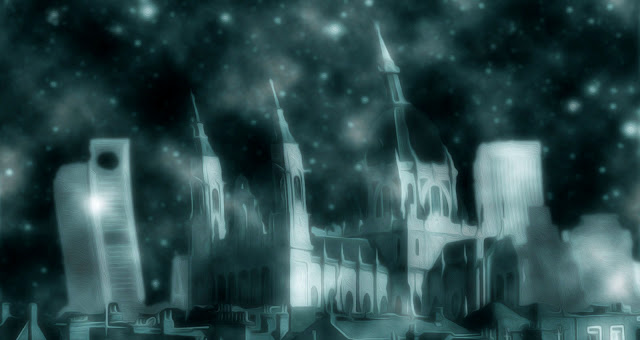



![https://www.facebook.com/PucheLibros/posts/1828443080590126?__xts__[0]=68.ARAKDDQp_SXImtjH7LwkYrEmU--fz3P8smB9hk3n_Mdw5dIJb0HSBgAVKusEC29Xe0fOeCPRzqRgFNsRhwFKPfQbluIutdpX_BSCJAMnB8VjGVCDxQCLtHRfmy9SaxFv1k0E6V3A6oOfxPLl1IrcIhQR3308yXEFM0eVh9GGqJgKmnASuI0JiBf85Pn72a-rr97yHF1rGZXOMKz7wiy8m_qr-LPxc69oorLDHh8T393YQz6sknlej5x5MK0tdGWW2F9lYOR8laKg3mb-WnI71-S7NCCekmZXepZqDf5fGsXPMK9xRHg-yg0_I2pyb6XJyVnuQ46mJtXx_PQvTJ9H0JAqwA&__tn__=-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2dKA8k24bK2MySItm5f381O-JjFpYuVhHf_RTXWNidcqayAJYBjne0Cfv39sNsw39rk64OdynDwffk2MwlI6xVcLmeCGPCLLNv6sDPFeEp86RCfmG17Mr47nc_fDP98YY3uVJmS6dQi2d/s1600/16.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario